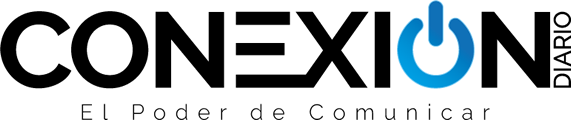El hambre no es una condición natural de la humanidad, ni una tragedia inevitable, es el resultado de las decisiones de los gobiernos y los sistemas económicos que han optado por ignorar las desigualdades y, en ocasiones, promueven la misma pobreza.
En el mundo hay 673 millones de personas sin acceso a una alimentación adecuada y en cambio hay tres mil millonarios que controlan el 14.6% del producto interno bruto del planeta.
Por otro lado, el gasto militar está a todo lo que da, cada año se destinan 2.7 billones de dólares en armamento; ahí está Ucrania, Palestina y otros conflictos bélicos, si lo comparamos con la inversión para promover el desarrollo, la cifra no pinta bien.
A todo esto hay que añadir las crisis climáticas que azotan al mundo, en México las últimas inundaciones en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro destrozaron prácticamente infraestructura, escuelas y viviendas, quitándole todo a miles de pobladores y regresándolos a la pobreza; en cosa de minutos la naturaleza y la desidia por falta de previsión acabaron con los avances que se habían tenido.
Esto nos obliga a reforzar los esfuerzos, es fundamental generar empleos, incluir a los pobres en el presupuesto público y, desde luego, que los ricos paguen sus impuestos, pero no con una reforma fiscal que grave los refrescos, sino con una reforma que sea distributiva de la riqueza con políticas que reduzcan la desigualdad y garanticen el derecho a una alimentación adecuada. Por eso los cambios son urgentes y son posibles, si la humanidad ha creado el veneno del hambre contra sí mismo, también debe ser capaz de producir el antídoto y rescatar a la gente de la pobreza, sobre todo ahora que el cambio climático destruye lo que durante años hemos construído.