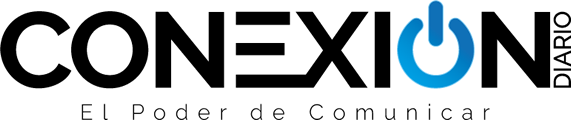Meseta Purépecha, Mich., Era casi la medianoche, cuando media docena de camionetas arribó al puesto de control de la comunidad indígena, atendido por un puñado de kuaris (veladores, en purépecha) desarmados. De las unidades descendieron una veintena de hombres con armas largas.
“Buena noche –dijeron con amabilidad, pero empuñando su armamento–, cártel Jalisco a sus órdenes…”. El silencio se hizo en la barricada que el pueblo creó con la idea de autoprotegerse, ante la marcada indiferencia gubernamental. “Sólo venimos a saber qué ocupan…”.
Fue todo lo que se escuchó en el video que quedó grabado pero donde ya no se registraron las peticiones del cártel Jalisco Nueva Generación, para poder operar libremente en territorio de esa comunidad indígena, enclavada en la región que disputan intensamente a los Cárteles Unidos, ambos considerados entre los de mayor fuerza y acciones violentas en la entidad.
A cambio, los bandoleros ofrecieron a los habitantes financiar las mejoras a la iglesia del poblado y algunas otras obras para bienestar de la comunidad. No hubo acuerdo. Y sólo quedó el entendido de que la gavilla transita frecuentemente por esas tierras.
En Michoacan los pueblos indígenas enfrentan una cruda realidad: el asedio de los cárteles –con la amenaza que eso conlleva a sus poblados y sus recursos naturales–, pues sus tierras forman parte del escenario de confrontación por el dominio de la región, y el vacío institucional ante su demanda de recibir apoyo contra la amenaza criminal.
Así, la defensa de su territorio y sus comunidades se ha saldado, en el pasado reciente, con 35 indígenas desaparecidos y 33 asesinados.
El anuncio gubernamental del nuevo Plan Michoacán ha dejado en los pueblos purépechas escepticismo, desesperanza y hasta irritación. Se les hizo partícipes de una consulta donde “nos escucharon pero no nos atendieron”; en una convocatoria selectiva que sólo incluyó a aquellas poblaciones con autogobierno.
Se les concedieron, aseguran, apenas unos minutos, para que pudieran expresar apresuradamente su realidad, presentar sus propuestas y plantear sus demandas pero que al final ni contuvo ningún acuerdo ni compromiso de que mejorarán sus condiciones de seguridad. “Sólo nos escucharon, nada más”. Nada fue recogido en el Plan Michoacán que posteriormente se presentó en Palacio Nacional.
Magdaleno Calvario, coordinador general de la comunidad de Jarácuaro, lo tiene claro: “este plan surge después de que mataron a un alcalde (Carlos Manzo, de Uruapan). No debería ser así, sino que realmente el gobierno se preocupara antes por sus comunidades. No deberíamos esperar hasta que haya un mártir para abrir los ojos”.
Pavel Guzmán, presidente del Consejo Supremo del Consejo Indígena, que agrupa a 80 comunidades, asegura que en todas las comunidades hay muertos y desaparecidos como resultado de su resistencia a la irrupción del crimen organizado dentro de sus poblados. Esa presencia representa la amenaza de sus riquezas forestales, además del control territorial, pues en la enorme mayoría estos pueblos están desarmados.
“Sabemos que los cárteles ya tienen control o están muy metidos en los ayuntamientos, ahora quieren el control de las comunidades, por eso hay muchas incursiones. En el último año por lo menos.”
Actualmente, de las 500 comunidades indígenas que hay en la entidad, sólo en 48 existe un autogobierno, que les ha permitido organizarse para impulsar mecanismos y cuerpos de seguridad para resistir al avance criminal.
Desarmados e ignorados
Sin embargo, 60 por ciento de las policías comunitarias están desarmadas ante la imposibilidad presupuestal de hacerlo o la incapacidad para cumplir con los requisitos oficiales para que sus vigilantes puedan operar armados.
Ante la indefensión, menciona Guzmán –cuyo padre fue un desaparecido político en los tiempos de la guerra sucia–, las comunidades de Ocumicho, Santa Fe de la Laguna y Jarácuaro se unieron para solicitar a los gobiernos federal y estatal una base de operaciones interinstitucionales para una actuación conjunta de corporaciones militares y de seguridad, pues son pueblos ubicados en el epicentro de la confrontación entre los cárteles. A dos años de la petición, no ha habido respuesta.
Asimismo, en los poblados de Nahuantzen, Quinceo, Cherán, Comachuen y Sevina también hicieron otra petición similar, igualmente de manera infructuosa pues tampoco les ha sido concedida la base de operaciones.
Durante la apresurada consulta que se les hizo para el Plan Michoacán, una demanda generalizada era la posibilidad de facilitar el acceso al armamento, porque no sólo es complicado comprarlas con los presupuestos de sus autogobiernos, sino los requisitos que establece la Secretaría de la Defensa Nacional para quienes integran las policías comunitarias tengan el permiso para portarlas.
Otra demanda desestimada por el gobierno federal en las consultas fue la creación de una comisión de la verdad y justicia para los pueblos indígenas.
Jarácuaro: “nuestra defensa máxima es el diálogo”
La región purhépecha se localiza en la parte central-oeste del estado y en Jarácuaro, una comunidad de 3 mil 500 habitantes, la búsqueda de mayor seguridad frente a este entorno criminal ha ido en paralelo a su empeño por lograr un autogobierno. Fue hasta agosto de 2021 cuando, aún dividido entre posturas a favor y en contra, por un estrecho margen se alcanzó la autonomía.
Una decisión que, a la distancia, les ha rendido beneficios porque ahora llegan mucho más recursos presupuestales de lo que antes el ayuntamiento de Erongarícuaro –donde pertenece su territorio– les trasladaba, y que se han canalizado hacia una prioridad: la seguridad.
Así, por esa vía, se han construido dos barricadas –puestos de control para acceder al poblado–, compraron dos vehículos y constituyeron un cuerpo de seguridad integrados por kuaris, con la salvedad de que están desarmados.
Por ahora, el armamento del que disponen son apenas algunos objetos contundentes.
Hace poco más de 20 días, el tañido de las campanas alertó que algo grave estaba sucediendo en el pueblo. De inmediato, la gente se concentró para reforzar los accesos a la comunidad. Y así se hace siempre.
Por ello, Magdaleno puntualiza: “nuestra defensa máxima es el diálogo. Nuestros kuaris no traen armas. Se necesita que el gobierno haga nuevas reglas para darles la calificación que les permitan usarlas. No son para enfrentarnos a la delincuencia, es para defender al pueblo (…) Si el Ejército o la Guardia Nacional no han podido, ¿cómo un pueblo que tenga menos instrucción militar va a poder?”
Ernesto Valdez es una especie de coordinador de los kuaris en Jarácuaro. En su visión, ante la inviabilidad de confrontarse con las organizaciones delictivas, la prioridad es impedir que esa presencia provoque la descomposición social de la comunidad y sus jóvenes sucumban a las drogas o a la tentación de incorporarse al crimen organizado, seducidos por el dinero.
“Por eso se trabaja mucho en la proximidad con los muchachos. Allá afuera, si el pueblo vecino no dice nada y sus jóvenes se dañan con las drogas, ellos sabrán”, dice.
En la región, casi todas las comunidades han sido “visitadas” por alguno de los cárteles que buscan la supremacía territorial. El reforzamiento de la presencia federal para proteger a las comunidades, en el mejor de los casos es temporal, pues cuando han ocurrido episodios violentos conforme pasa el tiempo, inevitablemente el Ejército y la Guardia Nacional se retiran.
Hace unos meses ocurrió eso. Violentamente, les destruyeron su improvisada infraestructura de seguridad para vigilar uno de los accesos y la autoridad del pueblo se vio obligada a tener un acercamiento con los grupos criminales.
Para estas comunidades no queda otro camino que dialogar y evitar confrontárseles, en el entendido de que estos grupos armados transitan y operan en sus territorios. Hablaron, sí, pero siempre rechazando el involucramiento de los pueblos.
Oswaldo, presidente del consejo de la comunidad de Sevina, admite que en efecto, han tenido que dialogar con la delincuencia, pero sin pactar cuestiones inconfesables: “No queremos nada. La gente nos puso para servir al pueblo, no para salir con chingaderas. Ellos nos dijeron: ‘aquí estamos por si ocupan algo’. Pero si les aceptamos eso (…) sería una vergüenza que digan ‘les dimos tanto’ … Somos personas para hacer el bien, no el mal”.
En la región, hay un entendimiento de que debe darse esa suerte de coexistencia, pues los grupos criminales deambulan por sus territorios y ellos sí van fuertemente armados.
“Nos buscaron para pedirnos diálogo. Les dije a los compañeros: ‘vamos, acompáñenme’. Fuimos, y nos prometió que nos harían otra barricada, que nos arreglaba la iglesia y nos daban armas.
“Pero les respondimos: nosotros no queremos nada de eso, no queremos vender a la comunidad. Porque al aceptar (la oferta), ellos harían aquí lo que quisieran; de todos modos, el paso ya lo tienen. Nosotros no molestamos a nadie. Y no queremos que nos molesten. Eso es lo queremos nada más.”